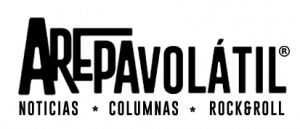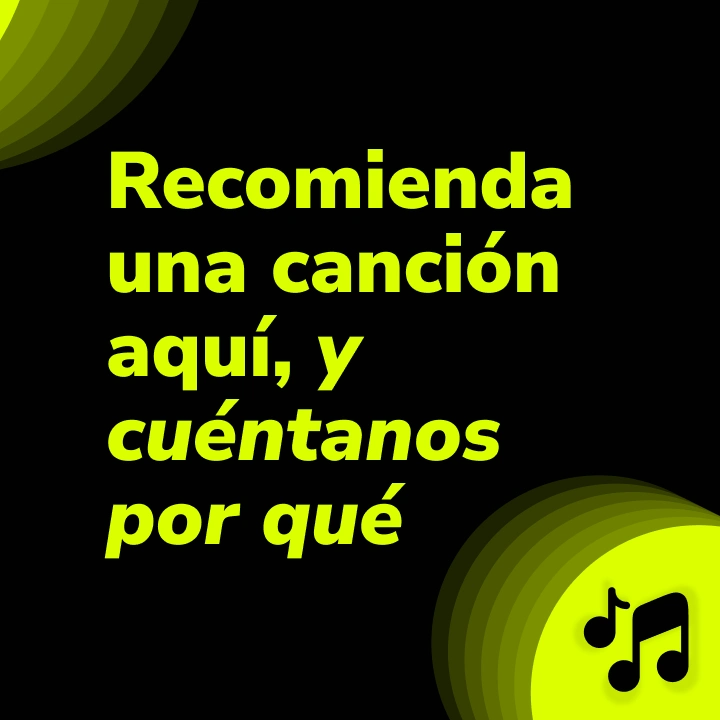Estar presente en el showcase de Maya fue como cruzar la frontera invisible entre la rutina y la maravilla. El pasado viernes en Madrid, la artista venezolana desplegó su universo onírico con Doce Lunas, un proyecto que se siente más como una experiencia sensorial que como un simple concierto. Desde la entrada, donde una cesta de flores invitaba al público a adornarse el cabello y las botellitas de burbujas flotaban entre los cuerpos expectantes, quedaba claro que la noche prometía magia.
La velada arrancó puntualmente a las 21:30 h con la presentación de Gustavo Casas, quien, con guitarra en mano y una sonrisa que no parecía tener prisa, abrió con temas de su EP El más común de los sentidos. Sonaron Open Letter y la inédita Poets and Lovers, estrenada en vivo esa misma noche. Entre acordes cálidos y letras íntimas, Gustavo sembró una energía sincera, casi hogareña, que funcionó como el umbral perfecto para lo que estaba por venir.
La luna sube y Maya aparece
Cuando Maya apareció en escena, no lo hizo como una cantante más. Lo suyo fue una aparición, casi como si hubiese bajado de un árbol luminoso o despertado de una flor gigante. Acompañada por su banda —Jorge (batería), Mae (bajo), Valentina (guitarra), Jaron (piano) y Albanis (violín)— dio inicio a su relato musical. Más que canciones, lo que presentó fue un hilo narrativo entre luna y luna, hilando historias con voz y cuerpo.

La atmósfera escénica ayudaba: enredaderas, mariposas de papel, luces tenues y un escenario que parecía más una escenografía teatral que una tarima tradicional. En ese bosque encantado sonaron Lágrimas, 4:4 y Vaivén, cada una introducida con pequeñas anécdotas, casi susurros. Maya hablaba con el público como si los conociera a todos, como si cada canción fuera un regalo escrito especialmente para ellos.
Canto, coreografía y confesiones
Uno de los momentos más celebrados fue Azul Clarito. Con una coreografía breve que Maya enseñó desde el escenario, el público se animó a seguirla entre risas tímidas y mucho entusiasmo. Las palmas marcaron el ritmo mientras la artista bailaba entre las burbujas, que aún flotaban como un eco infantil en la sala.

Después vino la introspección. Sangre, interpretada por primera vez en vivo, fue uno de los puntos más íntimos de la noche. Maya la presentó como una pieza “para cuando el cuerpo habla antes que la mente”, y se sintió como una confesión pública que todos respetaron en silencio. Le siguieron Partir primero y Tampoco, tejidas con esa melancolía luminosa que es casi marca personal de la artista.

Duetos, grietas y vuelos altos
Uno de los momentos más hermosos llegó con Teletransportador, cantada junto a Gustavo Casas. La química entre ambos se sintió genuina y cómoda, como una conversación que llevaban tiempo esperando tener en voz alta. Fue también uno de los instantes en que la respuesta del público fue más cálida, como si todos estuvieran viendo a dos viejos amigos reencontrarse a través del arte.
No todo fue perfecto: la acústica de la sala jugó en contra en varios pasajes, y se notaron algunas descoordinaciones leves en coros y percusión. Sin embargo, la voz de Maya —clara, emocional y precisa— logró sostener el hechizo.

Un adiós con aroma a nostalgia
El cierre llegó cerca de las 22:30 h con Meses en Madrid, una canción que sonó casi como una despedida escrita desde el futuro. Las luces bajaron, el público aplaudió de pie y algunos se quedaron un rato más, como si costara abandonar el bosque donde las canciones parecían tener vida propia.

Maya no ofreció un concierto. Ofreció un refugio. Una grieta en la realidad por donde se colaban las emociones, la nostalgia, el juego y una forma distinta de estar presente. En su Doce Lunas, cada tema fue una fase distinta del alma.
Gracias, Maya, por abrirnos esa puerta mágica y dejarnos cruzarla contigo.