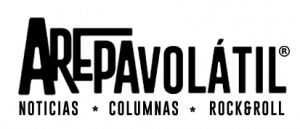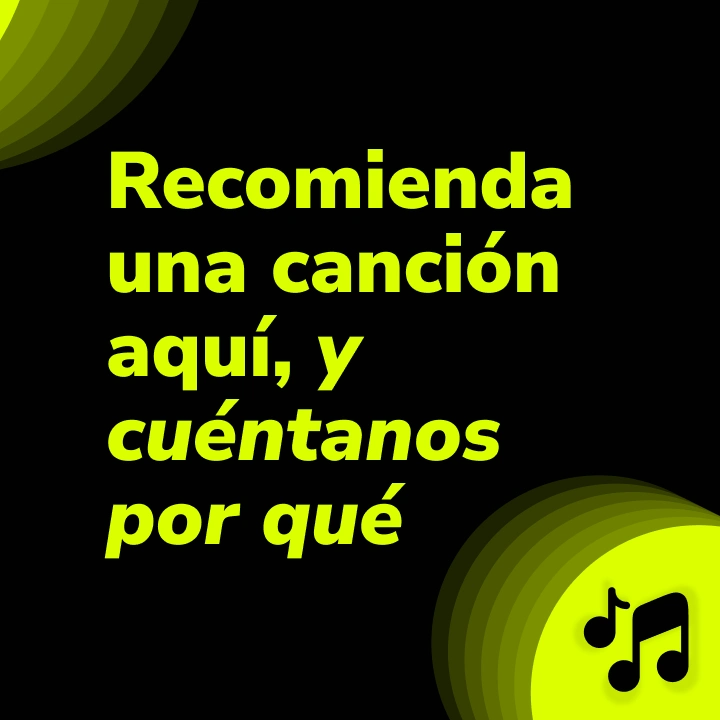Como lo que viene contendrá algo de religión, es oportuno que te confiese algo. En gran medida, yo soy católico por flojera. Todo se podría reducir a 10 mandamientos que, para ser honestos, son meros consejos para no ir preso: No matar; no robar; querer a nuestros padres; no andar inventando con señoras casadas y cosas por el estilo; nada de cientos de dioses con nombres extraños por aprender, andar sacrificando animalitos y dejando hecho una porquería sangrienta el piso de la casa; cero ayuno; no comer cochino frito, ni usar el carro o el ascensor los sábados, caminar bajo el inclemente solazo tropical de las 7 a.m. para repartir la Atalaya y otras tonterías por el estilo.

¿Por qué te cuento esto?
Pues porque fui a atenderme con mi odontólogo. Antes de que pienses que escribí estas líneas ebrio (solo le escribo en tan lamentable estado a mis ex), permíteme explicarme.
En mi religión, el sufrimiento no es casualidad. San Pedro lo dijo claramente en su Primera Carta, 2:21: «Cristo sufrió por nosotros, dando ejemplo para que sigamos sus pasos”. Pedro se lo tomó en serio y murió crucificado por Nerón, y es que lo malo de ser católico es que parece inevitable estar jodido antes de alcanzar la gloria. No hay términos medios. San Pablo le añade al asunto en su carta a los Colosenses, 1:24, cuando dice: “Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y en compensación completo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo”. Lo dicho: El camino al cielo tiene costosos peajes; no se llega por “cara bonita”.

Ir a mi odontólogo es una completa “experiencia religiosa” (Enrique Iglesias dixit) porque, evidentemente, tiene que haber mucho dolor antes de alcanzar la paz. ¡Y sus revistas en la sala de espera bien las pudo escribir San Pedro, por lo viejas!