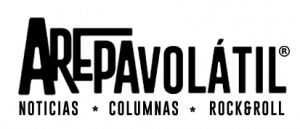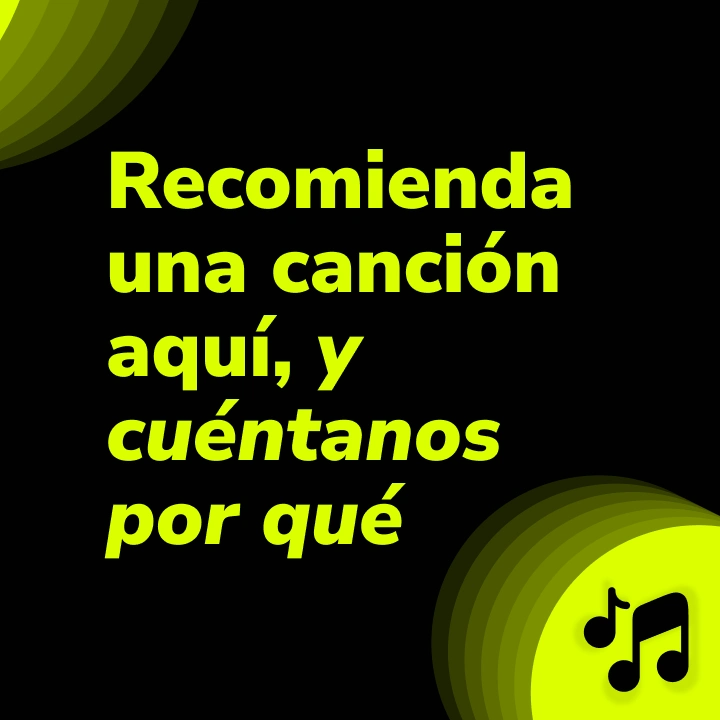Madrid no se detiene ni en domingo. Y menos cuando hay un cartel así. El ciclo Noches del Botánico, que se encuentra consolidado como uno de los grandes refugios musicales del verano capitalino, vivió una de esas fechas que no necesitan exageración para brillar: lo hizo sola, con música, con calor, con cuerpos en movimiento y con artistas que no entienden de medias tintas. Todo fue ritmo. Puro, visceral, entregado. Gilberto Santa Rosa y previamente, Tito Ramírez, ante un recinto que había colgado el cartel de sold out incendiaron la ciudad.
Un jardín que despierta con ritmo
El Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense comenzaba a llenarse. Un mar de asistentes que, cerveza, vino blanco o vermut en mano, se repartía entre el Mercado del Encanto, los puestos de artesanía, las hamacas bien colocadas en la sombra y las terrazas donde se cenaba con calma antes de la tormenta musical. En el aire, una brisa rítmica ya marcaba el compás gracias a Juan Melov, el DJ residente, que iba soltando perlas musicales mientras el sol comenzaba a retirarse sin prisa.
Tito Ramírez: un volcán retrofuturista
Capa al viento, gafas oscuras, aparece él y una presencia que ya de por sí grita personalidad. Tito Ramírez, escoltado por una banda de nueve músicos, arrancó su show sin mediar preámbulo, como si el escenario fuera su emplazamiento ideal en esta vida. De cero a cien en tres acordes. Así fue.

Desde los primeros compases de Mambo 666 se intuía que no estábamos ante una actuación más: estábamos ante un manifiesto de sonido. El suyo es un crisol de influencias donde el cha cha cha, el soul, el rhythm & blues y algo de espíritu garage se mezclan con naturalidad salvaje. El público, muchos de ellos que llegaron temprano solo para verlo, respondió desde el primer golpe de conga. Bailaban, sonreían, se miraban sorprendidos como diciendo: esto no me lo esperaba.

Con Pal Barrio y Lonely Man se afianzó esa conexión entre artista y audiencia. Entre bailes eléctricos y un fraseo ágil, Tito demostraba no solo dominio técnico, sino carisma. Y aunque sus gafas ocultaban la mirada, su cuerpo hablaba claro. Para el cierre, llegó la explosión definitiva: pasos acrobáticos, gritos, sudor, y un James Brown reencarnado en clave madrileña y en su cuerpo. Ovación cerrada, gritos de ¡bravo! y esa sensación de que, si el show terminaba ahí, ya valía la entrada. Pero quedaba lo mejor.
Gilberto Santa Rosa: el maestro no falla
Con el respetable ya instalado y la pista caliente (levantaría más temperatura aun), tomó el escenario Gilberto Santa Rosa, acompañado por una orquesta de 17 músicos que se movía como una sola criatura sonora. Bronces brillantes, percusión afilada, contrabajo, timbales, y el cuatro puertorriqueño haciendo de hilo cultural entre el Caribe y Europa. Todo perfectamente empastado. Todo sonando como tiene que sonar: limpio, potente, elegante. La salsa está en su salsa.

Desde el arranque con Lo agarro bajando, Gilberto se adueñó de la escena con una soltura que solo dan los años de carretera. Su voz, intacta. Sus pasos, juguetones. Su presencia, magnética. Cada vez que tiraba uno de sus característicos movimientos, el público respondía rugiendo. El tiempo y el talento eterno se han detenido en él. El cantante boricua es claramente el emperador del ritmo. Si ya en su anterior visita hizo bailar y mover caderas a las miles de personas que acudieron a verlo, en esta ocasión, hasta los centenarios árboles del Botánico danzaban y cantaban a su ritmo.
A medida que el set avanzaba, las canciones se volvían himnos compartidos. Un montón de estrellas, Derroche, Conciencia, Perdóname. El público las cantaba con todo. Era una comunión. Un ritual colectivo donde no importaba si ibas en pareja, en grupo o solo. Todos bailaban. Todos vibraban. En especial durante Ahora o nunca y Vivir sin ella, que desataron abrazos, lágrimas discretas y un coro multitudinario que competía con el sistema de sonido (impecable, por cierto).

La orquesta, protagonista también
Entre canción y canción, Gilberto fue presentando a cada uno de sus músicos, dándoles su espacio y dejando que la música respirara. Uno de los momentos más celebrados fue la intervención del percusionista David Rivera, a quien cedió el centro del escenario para una demostración de talento a golpe de tambor y voz. Aplausos, sonrisas, respeto.
No fue un concierto cualquiera. Fue una experiencia. Uno de esos shows donde el repertorio no se interpreta, sino que se vive. Cada solo de viento tenía sentido. Cada coreografía del coro era una celebración. Cada pausa, un acto de complicidad con el público.
Un final en lo más alto
Cuando el lunes amenazaba con arribar, llegó el momento de cerrar. Pero Gilberto Santa Rosa no lo hizo con una canción cualquiera. Eligió con tino: Conteo regresivo, Que alguien me diga y Que manera de quererte formaron una tríada de cierre inolvidable, como un último brindis antes de apagar las luces.
Antes de irse, se dirigió al público dedicándole un abrazo espiritual, eterno y sonoro. Y fue exactamente eso lo que dejó. Un abrazo musical que seguirá sonando en la cabeza, en el corazón y en los pies durante días.
Ojalá el tiempo pudiera detenerse y el espectáculo durara eternamente. Ese era el pensamiento colectivo.
Un concierto de matrícula de honor por obra y gracia de Gilberto Santa Rosa.